
La hora de la comida en aquella casa era como una pequeña sesión de tortura doméstica. Curiosamente, en lugar de ser el momento de compartir, departir y pasarla bien, era la tensión lo que le daba su rasgo fundamental.
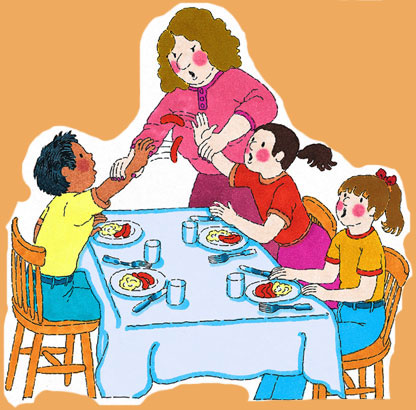
—¡Cuidado con el mantel, lo vas a manchar!
—¡No pongas los cubiertos sucios en la mesa! ¡Mira nada más qué batidillo hiciste!
—¡Mil veces te he dicho que sirvas el agua despacio y con cuidado, ya la derramaste!
—¿Sabes lo que ha costado ese mantel? Pobre de ti si no queda bien limpio.
Si bien los enojos pueden ser eventuales y aparecer en cualquier momento por las más diversas causas, en este hogar muchos de estos arranques de furia habían hecho su aparición junto con el mantel que ahora fungía como la manzana de la discordia.
Quizá por la calidad de la tela, su valor económico, lo bonito que era o el simple hecho de ser un regalo de la abuela, lo cierto es que había sido elemento fundamental para transformar, al menos en parte, la dinámica familiar. Se convirtió, día a día, en motivo de conflicto. El día que el menú incluía sopa aguada o algún adobo, había preocupación general. Alarma ante la probabilidad creciente de alguna salpicadura indeleble que daría pie a gritos, regaños, reclamos, chantajes y quizá alguna escena de llanto.
El paño aquel, que originalmente debió ser sólo un objeto decorativo y funcional, era ahora objeto de culto y demandaba inmaculada limpieza. Todo lo contrario al sentido original para el que los manteles fueron inventados.


La historia de la etiqueta en la comida tiene ya largo camino recorrido.
Durante la prehistoria simplemente no existía. Todos tomaban su ración con la mano y prescindían de cubiertos, platos, mesa y, por supuesto, mantel. Si acaso, lo único parecido al protocolo era el turno en que cada persona, de acuerdo con su importancia dentro del grupo, debía alimentarse.
Ni siquiera durante la Edad Media era una práctica común el extender un lienzo sobre la mesa. Simplemente no tenía sentido porque los muebles eran tan burdos y toscos que no requerían protección. De hecho las prácticas de aseo eran tan primitivas, que grasa, vino y mugre iban formando una capa protectora similar a la de un barniz o cera para la madera.

Los manteles llegaron con los muebles finos salidos de las manos de maestros ebanistas. Tablas chapadas e incrustadas con marfil o maderas preciosas requerían de una protección más efectiva y de ahí la costumbre de cubrirlas con una tela cuando llegaba el momento de comer. Entonces su función era la de resguardar la mesa. Salpicaduras y manchas quedaban en el lienzo, que para eso era, y el mobiliario permanecía impecable.
Tiempo después y gracias a la habilidad de tejedoras y bordadoras, se comenzaron a elaborar géneros de ornato cuya función era específicamente decorativa. Los deshilados y el encaje hicieron su aparición para apuntalar entre las clases acomodadas, una moda llena de coquetería. Aspecto que para una buena parte de la población mundial, sigue siendo algo totalmente secundario.

 Volviendo
a ese hogar en el que el mantel representaba el diario campo de batalla,
valdría la pena comenzar a definir algunas cosas.
Volviendo
a ese hogar en el que el mantel representaba el diario campo de batalla,
valdría la pena comenzar a definir algunas cosas.
¿Es adorno o se trata de un objeto útil?
Si se trata de lo primero, por qué ponerlo en riesgo cuando es usado en la cotidianidad. Así como a nadie se ocurriría emplear un antiquísimo plato de colección para servir una botana de cacahuates, si el lienzo es tan fino o posee un altísimo valor sentimental, por qué no retirarlo y sustituir por otro al momento de comer.
Ahora bien: si lo que se valora es la función protectora para una mesa más o menos fina, entonces para qué el enojo si al ensuciarse está cumpliendo con la función que se le ha asignado.
Lógica elemental. Usar el de adorno cuando sea preciso y sustituirlo por uno de batalla —de tela barata, resistente y fácil de lavar— cuando se ha de comer. Los objetos son sólo eso, objetos; usémoslos para lo que son.
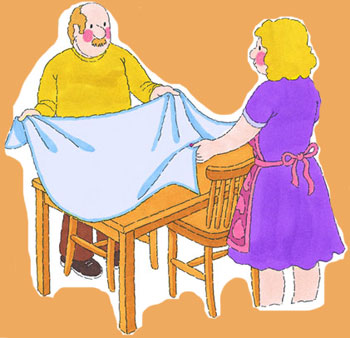
Ahora recomendamos que lea los artículos
“El recalentado”, “La cocina familiar mexicana” y “Obesidad en niños mexicanos”.