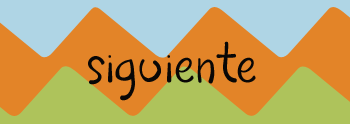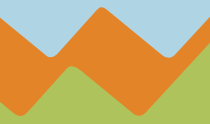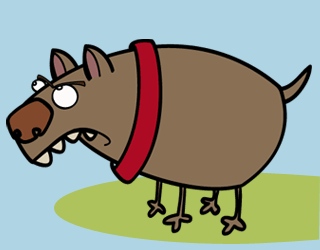
Ningún caminante podía pasar tranquilamente por delante de la casa amarilla que estaba sobre la avenida. El perro que vivía en su cochera estaba siempre atento a ladrar cuando alguien caminaba por la acera. Más de una persona había estado a punto de sufrir un infarto a causa de la sorpresa y, los vecinos, acostumbrados a la amenazadora presencia del animal, preferían un desplazamiento rápido y sin mirar, o incluso cruzar antes la calle para evitar el desagradable amago.
Uno de los maldosos juegos consistía en correr frente a la fachada una y otra vez. Provocaban al furioso vigilante, y de paso molestaban también a sus propietarios que no hacían nada por tranquilizar al cancerbero.
“¡Ese perro está prisionero!”
Con ese grito, Agustín fue el primero que alertó a los demás niños que vivían en la misma calle. El sorprendente descubrimiento motivó que, en adelante, la cuidadosa observación de la perrera y su habitante fueran foco de atención para la chiquillada.
Era sorprendente: después de varios años nadie se había percatado de que el cuadrúpedo estaba firmemente sujeto a la pequeña caseta de concreto que hacía las veces de techo protector. Aunque, claro, eso se explicaba por el temor que inspiraba un potencial ataque o el tremendo alboroto.
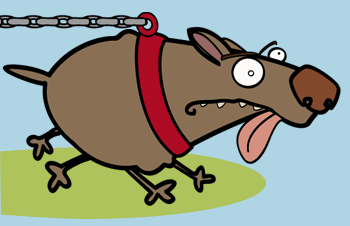
Un día decidieron caminar por la banqueta a paso lento, conteniendo el impulso de correr, que ya detonaba como cualquier reflejo condicionado.
Vaya, vaya. El escándalo era monumental, pero el pobre animal ni siquiera podía acercarse al portón. Bien visto, la cadena unida al collar apenas permitía que se separara un metro de la perrera. De ahí surgió un pensamiento: “ésa podría ser la causa de su mal humor”.